Narrativa / Cristian Pelletieri
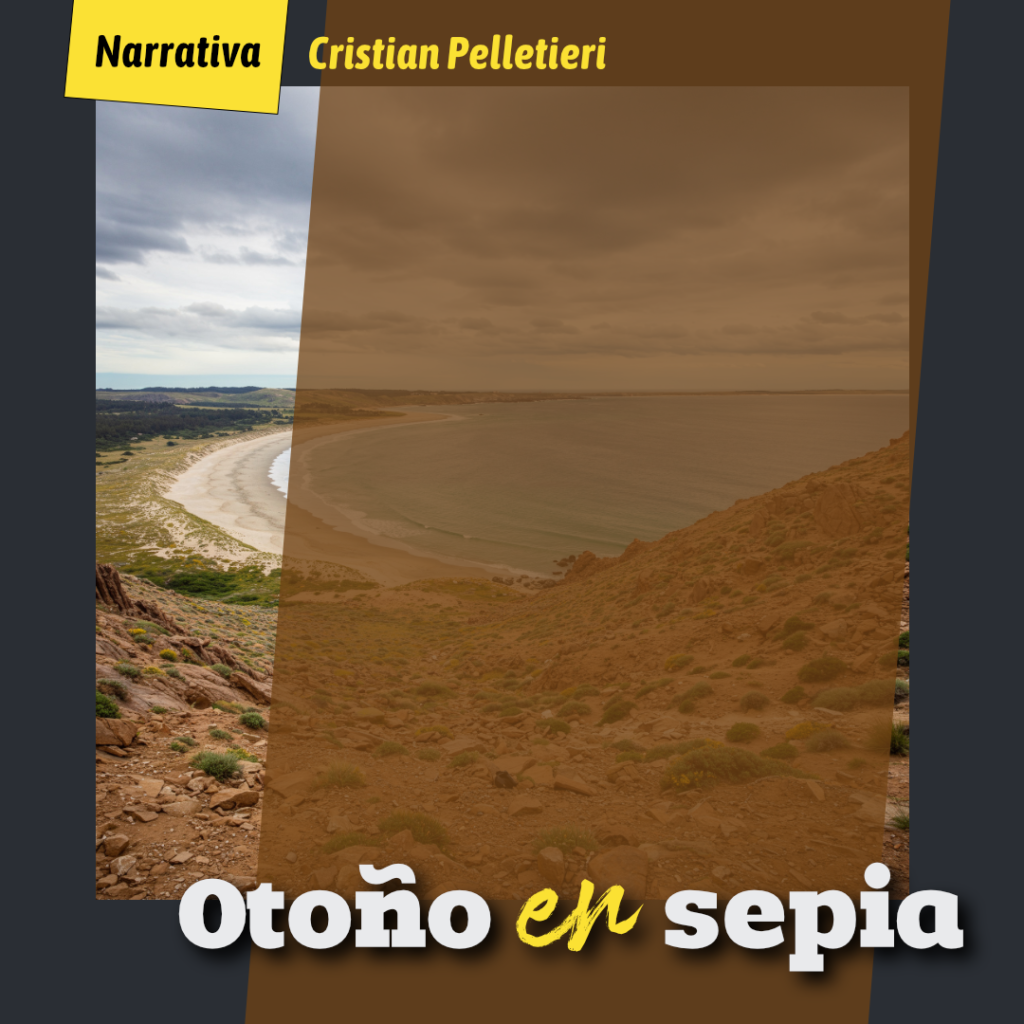
Viajamos de mañana, con el sol siempre al oeste. Las ventanillas bajas. El aire helado entrando. Olor estepario a tomillo y a sal. No andaba nadie por las rutas. Nadie viaja en esta temporada.
Anoche me olvidé de subir el termo a la camioneta, así que tuvimos que parar en Garayalde para comprar uno de esos descartables, y decidimos quedarnos a tomar un café ahí. Frente a la estación de servicio, está el pueblo. Veinte habitantes. Frente a ellos, nada. El viento. Una señora, en un momento, se asomó y, desde el portón de su casa, sacudió un mantel. Sola, libre, soberana. Me gustó pensarla así. La envidié. Saliendo de la estación, tropecé con un cartel que no había visto cuando entramos y que estaba pegado sobre una de las paredes laterales. Una frase, impresa en colores horribles, lo coronaba: “Venga a Madryn. Naturaleza pura y salvaje”. Fotos en miniatura acompañaban las palabras. El playero, que pasó limpiándose las manos por al lado mío, señaló una y me dijo: Esa es mi favorita. Una orca adulta manducando sin ninguna consideración a un lobo marino bebé. La foto favorita del playero. ¿Qué le parece? ¿Le impresiona? Ese es el gran depredador de estas costas.
Hacía ya algunos años que no volvía a esta playa, pero el tiempo ha sabido mantener bien los caminos enroscados, peligrosos y traicioneros que hay que tomar cuando se deja la ruta. Hay algún que otro surco de lluvia y nada más.
Tu casa es ahora una tapera.
Temprano vi un manchón blanco, como un penacho, en un cerro no muy lejos. El movimiento leve que llevaba me hizo pensar en una punta de chivas. Parecía que iban solas. Miré, pero por mucho que traté, si alguien las pastoreaba no lo vi por ningún lado. ¿Se habrá venido más gente a vivir para acá? De ser así, no han edificado nada. Al menos, nada cerca.
Saqué mi cuaderno y escribí: No te preocupes, no hay moros en la costa.
Viajamos en silencio. Manejó él. Yo vine en el asiento de acompañante y vos atrás. Varias veces quise mirar por el retrovisor. En una de esas veces, la garganta se me cerró y me atoré con el mate. No es fácil mirar para atrás. Tosí y tosí hasta que me salió por la nariz toda el agua que tenía dentro. ¿O fue por los ojos?
Él, desde su lugar de conductor, vino mirándome todo el camino, sonriendo como el mejor. Él manejando la batuta, detrás del marco de lentes de sol más caro que la plata pueda pagar.
Y yo sé que hay una ciudad cerca. Lo sé. Pero sé también que, en esta rada, que más que rada es una escotadura, alguien, alguna vez, fue feliz.
La primera vez que vine acá lo hice con vos. La segunda vine sola; era de noche y estaban él y sus amigos, ebrios. Esta es la tercera. Las ballenas ya llegaron hace algunos meses. Los pingüinos, un poco antes. Las gaviotas andan por todos lados.
¿Anidan las gaviotas? No creo. A vos te gustaban las gaviotas. Una vez me contaste que, cuando la pesca de merluzas mermó, los pescadores de la zona empezaron a sacar langostinos. Oro rojo, le llamaban. Para poder venderlos tenían que pelarlos. Y como no sabían qué hacer con las cáscaras, hicieron un basural. Entonces aparecieron las gaviotas. Montones de hermosas gaviotas, dijiste.
A la casa la construiste con lo que ganabas por embarcarte. Cuando la terminaste, te diste cuenta de que faltaba una ventana, así que hiciste un hueco en la pared para que por ahí entrara el mar. La ventana principal. Cuando me la mostraste, te vi feliz y te felicité: un pedazo de mar se rebalsaba para adentro de tu casa. Me acuerdo de que esa tarde bajamos por las dunas hasta la costa. A lo lejos, las ballenas hacían poses de galeón para evitar los picotazos de las gaviotas que, volando en contra del viento, pendulaban sobre sus inmensas presas.
Hoy, en un momento, él se acercó y me dijo: Lo llevo a la costa, ya es hora. ¿Venís?
Apurada, tomé nota: No te preocupes, voy a tratar de aprender a ver a través del pedazo que falta.
Vos ibas con él y yo junto a ustedes. Cerca del sendero, había un banco de arena. Cuando lo alcanzamos, recuerdo que dejé de caminar y que dije: Sigan ustedes nomás. Él se quitó los anteojos y me miró. Y el silencio de aquel momento, te lo aseguro, no fue por nada en particular. Él y yo nunca tuvimos una conversación fluida, así que no es raro que, a estas alturas, las palabras se nos espanten como los teros o las perdices ante el paso de un caminante. Recuerdo que un viento de levante pasó y movió una mata que me gusta. Es una que se la suele confundir con una flor, pero que en realidad es espinuda. Al lado de ella vi que había otro senderito, uno oculto, y me fui por ahí.
Algún día vas a tener que perdonarme. Él nunca va a decirme eso, pero igual imaginé que lo hacía mientras me alejaba.
¿Escuchar voces de niños es un indicio de que me estoy volviendo loca? Recuerdo a unos caranchos volando en círculos.
Deben vivir en la isla que se ve desde la costa, la isla de Los Pájaros. Esa es la que vio Saint-Exupéry. ¿O era Shackleton? ¿Shackleton habrá pasado por acá?
Cuando hice cima en la barda, vi el mar. Estaba, ahora lo sé, en lo que se llama el inicio de una depresión. Desde ahí, el arenal baja en picada hasta la rompiente. Ahora que lo pienso, no, no estoy loca: un poco más abajo unos niños correteaban por la playa y alguien les gritaba que no se acercaran mucho al agua. Era un hombre alto y gordo como un cerro. Debía ser el padre. Estaba parado justo sobre la línea de la espuma, con su sombra al lado, y una ola, como un rodillo enorme, rugía sobre la arena. Él la esperó y, cuando llegó, se zambulló en ella de cabeza. Los niños, entonces, se acercaron al agua. Y yo sentí miedo, pero no por ellos. Bajé apurada y se me llenaron los borcegos de arena. ¿Acaso no eran superajustados y tan impermeables que no dejaban pasar nada? Todo pasa. Cuando me vieron se asustaron. La nena, claramente la mayor de los dos, agarró a su hermano del brazo, lo acercó hacia ella, lo abrazó, me miró con desconfianza. La entendí, por supuesto. La entiendo. Yo nunca dejé que te pasara nada. Sin permitirme distracciones, quise seguir al hombre aquel con los ojos. Él nadaba con brazadas amplias y relajadas por el mar picado. Se deslizaba con gracia y con cautela. Yo no dejaba de mirarlo. Si algo iba a pasar, sería conmigo presente. De otra manera, nunca más. Las olas giraban y se reventaban contra mis pantorrillas. No me había dado cuenta que estaba metida en el agua casi hasta las rodillas. Él siguió nadando, cada vez más lejos de la costa. Habría entrado a sacarlo, pero me da miedo el mar. Uno de los niños, no sé cuál, en un momento gritó algo, pero las olas rompían y no pude escuchar lo que dijo. Recuerdo que me di vuelta y les pedí que se fueran, que se alejaran de la costa. Y que, cuando me volví, ya no lo vi más. La luz del sol reverberaba; era una estría sobre el mar. Hice visera con una mano y entrecerré los ojos. Busqué y busqué hasta que, al fin, luego de un rato, lo encontré. Allá iba, un punto negro en la marejada. Pegá la vuelta, por favor. ¡Salí! No sé si eso lo pensé o lo grité, pero el caso es que el hombre automáticamente se detuvo y comenzó a nadar de vuelta hacia la costa. Cuando ya se encontraba flotando cerca, levantó una mano. Estaba saludando. Yo levanté mi mano y le devolví el saludo. Las brazadas, entonces, se tornaron incluso más tranquilas. Y, finalmente, el oleaje lo devolvió a la playa. De pie, era enorme. Y yo ya no era más responsable por él. Con las manos en las rodillas, respiraba agitado. Los dos niños llegaron corriendo y lo abrazaron. Lo arroparon con un toallón. Él levantó la vista y me sonrió. Señora, pensé que no andaba nadie por acá, dijo. Yo solo quería irme de ahí. ¿Señora? ¿Está bien? Lo miré, miré a los niños y empecé a caminar para atrás. Bueno, debe haber pasado un ángel que la dejó muda.
Papi, ¿acá hay ángeles?, escuché que preguntó el menor.
Pero no, no señor, no estaba bien. No hay ángeles en mi vida. Y si alguno llegara a pasar, cosa que dudo, se la daría de frente contra otro en pleno vuelo. Cuéntele eso al nene.
Ahora mismo, mientras escribo esto, pienso que quisiera ser una sirena, tener el pelo de algas y muchas escamas, sumergirme en esa línea en la que desaparece la espuma del oleaje y no volver nunca más. Todavía escucho a los niños jugando por ahí. Punto muerto, dice ella. Pido punto muerto. Otros tiempos. Los niños de otros tiempos.
Cuando te enteraste de que él andaba atrás mío, viniste y me dijiste que no podía dejar pasar la oportunidad, que el tipo estaba forrado en plata. Tiene como diez barcos metidos en el mar. Imaginate. Encima, ese es un gremio rejodido, no le dan trabajo a cualquiera. Yo pensé ꟷme hiciste pensarꟷ en ella, el único ejemplo que tuvimos siempre a mano. Ella, toda la vida al lado de un tipo que la detestaba, ignorando a sus hijos por completo. Perdida en una unión tóxica.
Otros tiempos, está bien. Otros tiempos.
Caminando por la orilla, esta tarde, hice un cuenco con mis manos y tragué agua de mar. Tragué poca, se me escurría entre los dedos. Entonces, me arrodillé y hundí la cabeza en el agua. Tragué hasta atorarme. Shackleton cuenta cómo tuvo que dinamitar cascotes de hielo para poder avanzar. Pero tampoco es que avanzó mucho, hay que decirlo: al final, el hielo igual le hundió el barco. Tirada boca abajo en la arena, miré cómo desaparecían las marcas húmedas de mis rodillas. Dos aureolas onduladas. Cerca del barranco, una piedra hacía sombra. Me paré, caminé hasta ahí, la trepé, me senté y escribí: ¿Cómo hago para sentir lo que sentiste?
Ni bien nos casamos, hablé con él; al poco tiempo empezaste a trabajar en un barco. La noche en que me internaron de urgencia, justo antes de la anestesia, me llamaste. Dijiste que lo sentías, que podías sentir que algo no iba bien. Eso me pareció raro, porque nadie te había avisado que yo estaba ahí. Y esa misma noche, pero esto nunca te lo conté, soñé con vos. En mi sueño caminábamos por el patio de atrás de la casa vieja, el de los perales siempre florecidos. Y, escondidos entre los pinos y el paredón, fumábamos y comíamos alfajores de esos que siempre andabas trayendo en los bolsillos de tu campera de jean. Cuando desperté al otro día, estaba vacía. Por la noche me habían extirpado el útero, y vos dormías en un sillón junto a la camilla. Habías llegado en la madrugada.
La segunda vez que vine a esta playa lo hice por mi cuenta. Ustedes pasarían un fin de semana de hombres, un fin de semana de pesca, y yo no estaba invitada. Tu casa apenas se estrenaba, porque a tu casa la estrena la visita de tu jefe.
El gran depredador de estas costas…
Esta tarde vi un grupo de toninas jugando mar adentro. Se las veía contentas. Casi siempre andan contentas las toninas. Las vi saltar, hacer medio giro en el aire y entrar otra vez de trompa en el agua. Las toninas, hay que decirlo, son algo exclusivo. Ellas también se alimentan de oro rojo. Y, si alguien en el mundo quiere verlas, tiene que venir a verlas acá. No están en ninguna otra parte. También vi, en la punta de un acantilado, a un cormorán desprenderse de una piedra y bajar en picada hacia el mar. Era enorme, largo, jurásico, y estaba yendo a pescar. Quise saber qué iba a sacar, pero tuve que dejar de mirarlo cuando escuché el grito de ¡Vamos! y me decidí a buscar la voz. Era él. Trepaba por el sendero que desemboca en la puerta de tu casa cuando me vio y se frenó en mitad del camino.
Vi que llevaba eso entre las manos.
Y yo no puedo asimilarlo.
No quiero.
Tengo tu foto acá conmigo, y en ella sonreís. La tanza enroscada al cuello y una lata entre las manos. Plomines en el piso, anzuelos hechos con alambre. Todo sepia.
Vos no ibas ahí.
Antes de levantarme escribí: Vos estás en el mar, ¿no? Tenés que estar en el mar.
Él pegó un chiflido y me hizo la señal de que me acercara con la cabeza.
Él.
Cuando, aquella noche, llegué, manejando como loca en la lluvia, vi tu atarraya en el patio. Sé que la habrías dejado lista para su uso porque, con el cielo como estaba, esa era la forma más segura para salir de pesca. Si lo intento, casi puedo imaginar la discusión. Vayamos a pie, pareciera que va a llover. Y él no, que a pie. Tiremos desde la lancha, así levantamos variedad.
Yo me había pasado toda la tarde caminando en círculos por la casa. Algo no andaba bien, podía sentirlo. Recuerdo que regué los malvones, que hice mermelada, que pegué pedacitos de mosaico en un jarrón. Ustedes, mientras tanto, supongo que estarían estaqueando boliches en el fondo del mar, dejando las redes tensas. Y no me culpo, eh.
¿O sí?
¿Por qué tuve que esperar a que se desatara la tormenta para empezar a llamar? ¿Y eso para qué, si tenía claro que acá no hay señal? No sé. Lo que sí sé, de lo que estoy segura, es que, al final, el único que podía mantenerse en pie eras vos, que no bebías. Porque la primera botella de whisky había sido abierta al mediodía. Y sé que el pique es algo preocupante, no lo pongo en duda, y también las redes y las bochas flotantes y la pesca. Pero, en ese momento, lo más preocupante era que alguien quisiera salir a levantar las redes en medio de una marejada, ¿no? Y encima solo y en lancha.
Los demás apenas podían ver el palo de las cartas que tenían delante de sus ojos. De modo que nadie quiso ir y ayudarte. Y alguien debía ir. Y fuiste vos.
A los tres días te devolvió la marea.
El camino para llegar acá es enroscado, traicionero. Hay quienes, por caminos similares, desbarrancan. Después sus autos quedan ahí tirados y los ocupan los zorritos.
Él ahora está esperándome en la camioneta. Hay que volver a poner un vidrio en el marco de la ventana principal. De a poco, el salitre está comiéndose la pintura blanca de la fachada. Desaparece la rosa de los vientos que pintaste sobre la loza de la entrada.
Me doy vuelta y, a través de la ventana, miro el mar.
En este lugar, la península se cierra.
Llegando hasta la puerta, esta tarde, creí ver una flor o una joya brillante enganchada en una mata. Pero, cuando me acerqué un poco más, vi que lo que había ahí no era una joya o una flor sino basura. Él, mientras tanto, me miraba, impaciente por irse a hacer lo que sea que tuviera que hacer. Apurado, me pasó la llave y dijo: Metele, cerrá y vamos, que ya se está haciendo de noche. Y caminó y dejó la urna vacía en el asiento de atrás.
Pero yo no cerré. Y entré para escribirte.
Porque voy a volver cuando pase el otoño. Voy a pintar y a poner la ventana. Voy a aprender a pescar, a tirar redes, a conocer las estaciones y las distancias del arco solar. Voy a salir a caminar hasta la punta de los acantilados para ver ahí los nidos de los cormoranes. Ellos nacen dos, y dos se mueren.

Cristian Pelletieri
Escritor. Poeta / Comodoro Rivadavia. Ch.
Comentarios y sugerencias son bienvenidos en el mail revista.larama.2019@gmail.com


